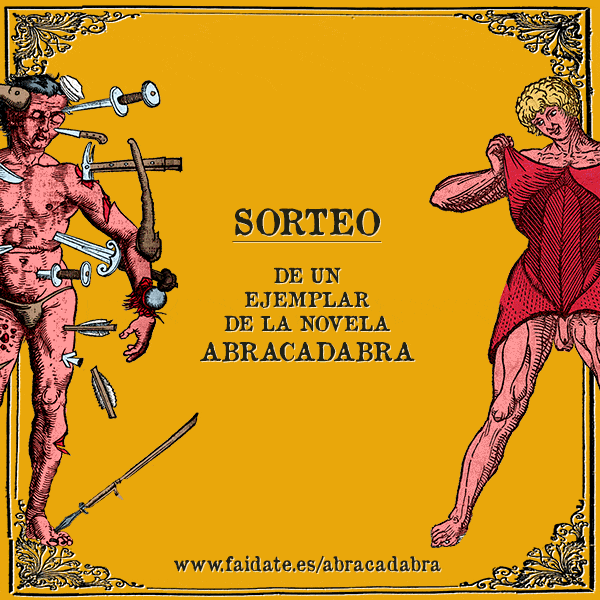«
Entré extasiado en aquel vestuario destartalado. Al fin solo, sin distracciones ni viejos suicidas que se interpusieran en mi camino. Solos el pantalón colgado sobre la percha y yo, en una suerte de duelo surrealista, que empecé a ganar cuando me abalancé sobre él sin que se diera cuenta, en un momento de distracción.
Hurgué con ansia en el bolsillo derecho y sentí que el corazón se me partía en dos, porque simple y llanamente no había nada en él, salvo pelusas. Estaba seguro de que lo guarde ahí, pero por si las moscas, registré el bolsillo izquierdo, puede que la memoria me traicionara.
Pero no lo hizo: tampoco estaba, ni allí, ni en los bolsillos traseros, ni siquiera en el minúsculo bolsillito dentro del bolsillo derecho que suelen presentar muchos pantalones, y cuya función debería ser explicada algún día para asombro del mundo civilizado, porque es demasiado pequeño para albergar nada que merezca la pena ser guardado aparte, y excesivamente incómodo, pues no entran ni los dos dedos necesarios para recuperar aquello que hipotéticamente hubiera podido guardarse si el angosto espacio lo hubiera permitido.
Me senté sobre la silla de mi izquierda lo bastante rápido como para no acusar en exceso el ataque de ansiedad que estaba empezando a tener. Mis dos fragmentos perdidos, lo único que unía el aquí y el ahora con los hechos asombrosos que me sucedieron durante la noche.
El primer medio minuto me lo tomé bastante bien, ya que todavía no consideré la posibilidad de que aquellos dos retales pudieran ser básicos para mi relato en su totalidad. Bien podrían ser piezas clave en el rompecabezas, sin las cuales la reconstrucción valdría menos que un bolígrafo sin tinta.
Las estadísticas no tendrían por qué estar en mi contra: dos pedazos de cuántos, ¿cien, doscientos? No es mucho, pero alguno de ellos, si no los dos, podrían contener frases bellísimas, sublimes, sentencias básicas para la comprensión de un todo, del cual no conocía ni su comienzo ni su final, tan solo una palabra: «biblioteca». ¿Qué hacer si los había perdido para siempre?
Salí del vestuario hundido, pero no sin antes haberlo registrado por completo. Tenía la mirada perdida, no como mi esperanza, que aún coleteaba al pensar en la posibilidad de que pudiera recuperarlos. Me cargué un saco al hombro y me prometí intentar no pensar en ello hasta que no acabara la jornada y tuviera un mínimo margen para actuar.
Las horas pasaban lentas y tediosas. Daba la sensación de que las agujas del reloj se atrasaban significativamente cuando no las miraba, parecía que se reían de mí. Intentaba evadirme y no pensar durante un momento en el texto, ocupar mi cabeza en otros menesteres, aunque fueran triviales.
Primero intenté concentrarme sólo en el trabajo que hacía, pero no soy cirujano ni matemático, en el acto de acarrear sacos no hay nada a lo que aferrarse para mantener la concentración, salvo preocuparse de que no te fallen las fuerzas cuando tienes veinte kilos sobre tus hombros.
Empecé a llevarlo mejor cuando llené mis pensamientos de listas fútiles que usaba a modo de juego, por ejemplo, «qué me compraría si me tocara la lotería». Y empezaba a enumerar cosas en orden; lo hacía primero con las que necesitaba más urgentemente o que más ilusión me hacían, hasta acabar en los inevitables y carísimos caprichos excéntricos.
Después, empecé una lista con las cosas que me gustaría hacer si pudiera ser joven durante cien años más; desde qué lugares me gustaría visitar, qué lenguas me apetecería aprender, hasta qué personajes públicos querría conocer, y en algún caso, matar.
Pero la lista que me llevó más tiempo hacer, y con la que más me divertí fue con la de las mujeres con quien me gustaría acostarme. No hablo de mujeres famosas, inalcanzables al fin y al cabo, sino mujeres normales, que yo conocía, o con las que al menos me cruzaba de vez en cuando por la calle.
La lista resultó ser interminable, me llevó horas confeccionarla: dos vecinas de mi bloque, la oculista de mi barrio, una antigua profesora mía, la universitaria que siempre se sentaba al fondo del autobús cuando todavía no tenía coche, cinco ex compañeras de clase, la chica con la que tantas veces me he cruzado en los puntos más dispares de la ciudad y a horas diferentes.
Una mujer me llevaba a otra, y me hacía recordar situaciones ya olvidadas, formando una cadena interminable de caras, cuerpos, miradas más o menos discretas y deseos nunca culminados.
Tenía en mente a la dependienta de la tienda de fotografía. Morena, de unos treinta y ocho años, que siempre me atrajo por la timidez en la manera de atender a los clientes y la fragilidad de su aspecto. La estaba besando y magreando con la imaginación, absorto en mi lascivia disimulada, cuando ocurrió algo inesperado: todos mis compañeros empezaron a marcharse hacia el vestuario.
Salí del trance, no sin una ligera pero evidente erección, y dirigí la vista hacia los vestuarios; al momento mis piernas comenzaron a moverse a pasos acelerados. Entré, me vestí rápidamente y me alejé sin despedirme de nadie. Cuarenta y cinco segundos después estaba frente al coche.
»

Abracadabra by Asier Barro is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.faidate.es/contacto/.